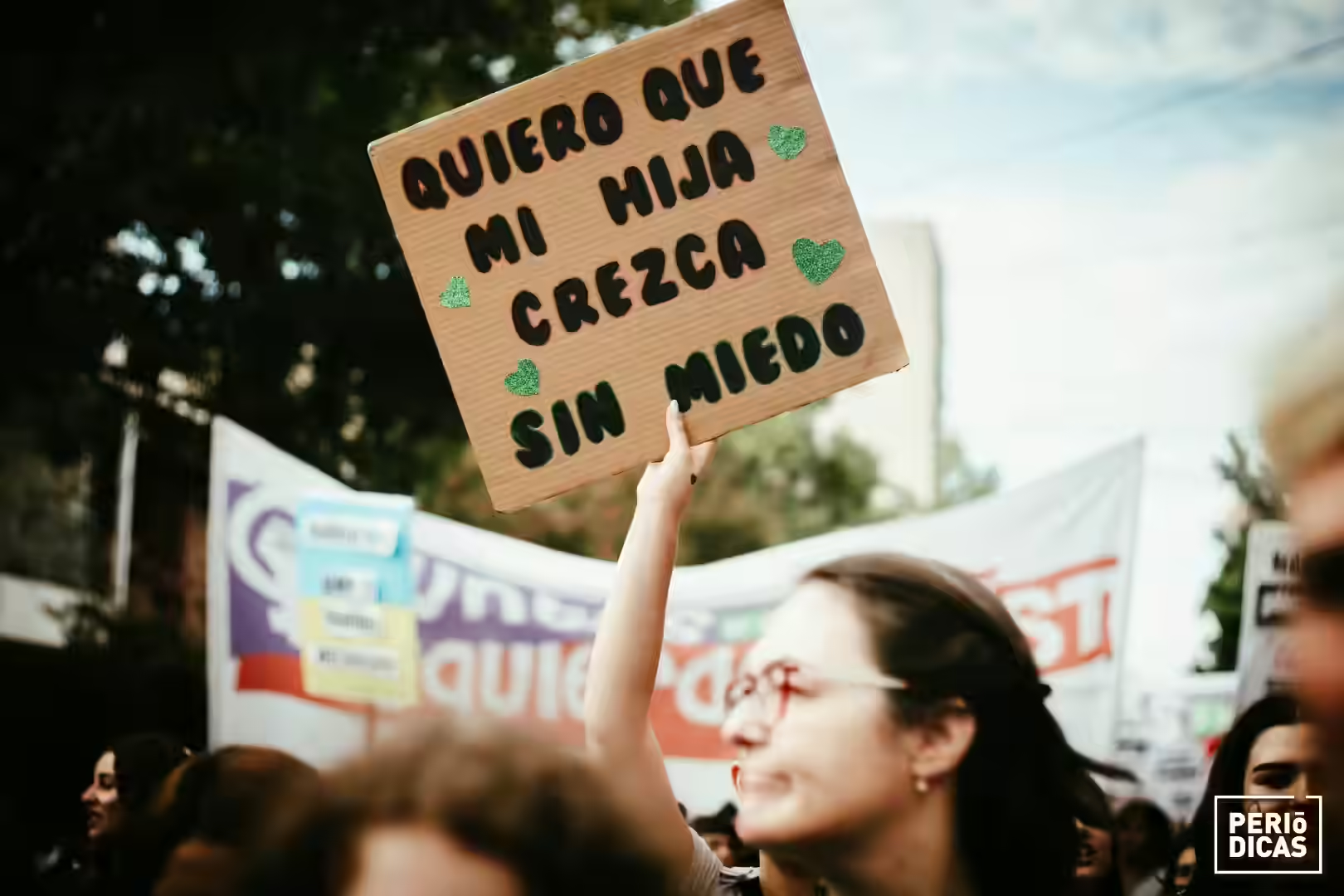Publicada 24/3/2025
El horror de los campos de concentración, de los desaparecidos, del robo de bebés, eclipsó notoriamente el sufrimiento de las más de diez mil personas que poblaron las cárceles de la dictadura. Algunas de ellas durante más de diez años. Ellos salieron a la calle con una opacidad que los marcó ante propios y ajenos. El sistema los había preparado para emerger a una vida donde debían ser botones de muestra vivos acerca de lo que cuesta intentar subvertir los mecanismos establecidos. Para mostrarlos locos o quebrados, como se les había prometido adentro.
Aquellos que no pudieron soportar la crueldad del dispositivo cuidadosamente diagramado por el régimen e implementado por el sistema penitenciario terminaron en el suicidio. Un suicidio inducido o una muerte buscada desesperadamente para huir del dolor del minuto siguiente. De cualquier manera es un homicidio generado por otro en el cuerpo de quien se quita la vida, según argumenta el abogado Pablo Llonto en la querella por el homicidio de Eduardo Schiavoni en la cárcel de Caseros.
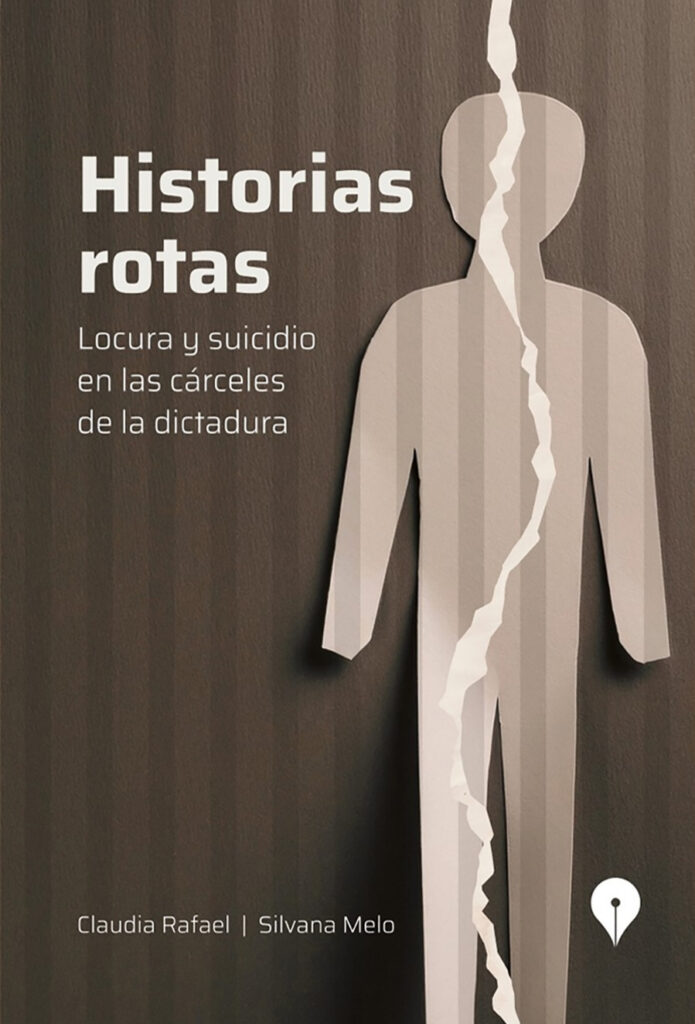
Norberto Liwski, ex detenido desaparecido y médico, hilvana la construcción de la memoria “con prioridades históricas y prioridades políticas”. Y cuando lo más extremo, el dolor gigantesco, lleva inexorablemente por el camino de los campos de concentración, la tortura y el robo de bebés, “la categoría de preso político, parece ser menor” porque implicaría “un grado inferior de padecimiento”. Y en este punto aparece una fractura en esa construcción de la memoria.
Los penitenciarios desplegaban un plan cuidadosamente pergeñado por equipos multidisciplinarios para enloquecer a los más frágiles a través de una batería de herramientas constituida por la infraestructura edilicia como base en el caso de Caseros, el juego perverso con la medicación psiquiátrica, la intervención en las horas de sueño, la intermitencia en las visitas familiares, la manipulación a través de psicólogos, psiquiatras y sacerdotes especialmente preparados para los propósitos de la dictadura carcelaria: desquiciar a los presos políticos. “Para quienes estábamos en la cárcel, la garantía de la vida no estaba asegurada”, recuerda Liwski. “Y, por lo tanto, los niveles de terror y de sufrimiento, tal vez con más predominio en lo psicológico que en lo físico, operaban como una fuerza muy erosionante”. En esos caminos desgastantes se desencadenaba en los detenidos políticos un trauma que el psiquismo no alcanzaba a elaborar y producía un impacto desorganizador de la vida psíquica.
Los suicidios registrados en las cárceles dictatoriales tuvieron origen, casi en su totalidad, en la intervención penitenciaria en la salud psiquiátrica de los detenidos, en la manipulación de su fragilidad psicológica y en la incapacidad de soportar un dolor creciente y desesperante. Sin embargo, no fueron demasiados. Como íconos, podemos mencionar a Eduardo Schiavoni y Jorge Miguel Toledo en Caseros y Domingo Guerra y Gabriel De Benedetti en Rawson. La clave, según Hernán Invernizzi (preso entre el 6 de septiembre de 1973 y el 9 de mayo de 1986) es que el objetivo era la locura, no el suicidio de los presos políticos. “Ellos querían que nosotros viéramos cómo se volvían locos y que salieran locos de la cárcel. Ellos algún día iban a salir y serían el ejemplo social de cómo terminan los subversivos”.
La idea, que incluye un nivel de sofisticación que no ha sido analizado con profundidad, implica construir la imagen “del destruido, del deteriorado como ejemplo, como forma de propaganda”, ahonda Invernizzi. Por eso, que ellos perdieran los dientes, que salieran con las articulaciones debilitadas, con los sistemas digestivos devastados, locos y vacilantes, no era meramente perversión. No se trataba de simple castigo al azar. Eran políticas de romper y quebrar al militante a futuro. De ejemplificar. De mutilar el deseo por venir. De abortar la pasión antes de que naciera.
La construcción de la locura como evidencia, extendida durante gran parte de la vida –en algunos en la totalidad- implica una continuidad de la cárcel y de la tortura en un cuerpo que no pudo ser aprehendido por la libertad. Un delito de lesa humanidad. No acabó para ellos hasta la muerte. No acaba para los que aún siguen vivos.
La historia de Eduardo Schiavoni (fragmento)
“Un libro de literatura. La biblia. Un diccionario. Dos cuadernos de anotaciones personales. Doce cartas de familiares. Un sobre con una foto. Una estampa religiosa. Un estuche con un par de lentes. Una lapicera. Una caja con fósforos. Tres pulóveres. Una polera mostaza. Dos camisas, cinco calzoncillos, seis pares de medias, cuatro pañuelos. Dos mates paraguayos. Una brocha. Una máquina de afeitar Prestobarba. Un cepillo de dientes. Un pomo de crema dental. Un paquete de sal fina. Un desodorante en barra. Cuatro camisetas.
“Ese era el patrimonio de Eduardo Schiavoni. El capital que retiraron de su celda los carceleros el 10 de julio de 1980. Los bienes de un hombre debilitado, fragilizado y manipulado con medicación psiquiátrica hasta lograr una muerte con la que ninguno de ellos se manchó las manos. La sábana con la que se colgó “Lalo” (para su familia) o “El Pelado” (para la militancia), fue anudada metódica y sistemáticamente por el poder penitenciario para que él, más temprano que tarde, solo tuviera que rodeársela al cuello. Solo, con una soledad milimétricamente decidida por los penitenciarios en Caseros –una perfecta maquinaria de enloquecimiento-, medicado psiquiátricamente con drogas que le suministraban y le quitaban con una precisión minuciosa, desbordado por la abstinencia hasta el colapso”.